el blog de luis enrique alcalá de sucre
la política como arte de carácter médico (y otras cosas)Entrevista insular
Desde la Isla de Margarita, la amable y competente periodista Susana Morffe quiso obtener hoy un diagnóstico de nivel general acerca de los males políticos que aquejan a nuestra nación. (Por momentos, experimenté problemas con la comunicación, y entendí «complicidades» cuando ella dijo «complejidades»). Acá está el archivo de audio de la entrevista que condujera para Super Stereo 98.1 FM con gran tino:
LEA
________________________________________________
Reiteraciones
En la emisión #206 de Dr. Político en RCR hubo menciones a la preocupación de Tarek William Saab por los aumentos de las mensualidades escolares y a la negativa de la Asamblea Nacional sobre la prórroga del decreto de emergencia económica, mientras el tema central fue el mismo desarrollado acá en Pandemónium: que si el nudo de la cuestión política nacional, a juicio de la Conferencia Episcopal Venezolana, es la pretensión socializante oficialista «hay que preguntar al Soberano (…) si está de acuerdo con la implantación en Venezuela de un régimen político-económico socialista, lo que no impide que se busque el muy necesario referendo revocatorio», y que tal cosa puede ser iniciada en la Asamblea Nacional por mayoría simple de votos. El Ave María de Vladimir Vavilov y la Danza Sinfónica #1 de Sergio Rachmaninoff fueron las piezas que sonaron en la transmisión, cuyo archivo de audio se coloca a continuación:
LEA
____________________________________________
Pandemónium

Pandemonium: fotografía en drewhopper.deviantart.com
pandemonio De pandemónium. 1. m. Lugar en que hay mucho ruido y confusión.
Diccionario de la Lengua Española
______________________________________
Una confusa llamada me da cuenta esta mañana de cómo hierve el descontento popular, que ahora parece orientarse en frenéticas reuniones hacia exigencias a la Asamblea Nacional para que interpele (y «destituya») a ministros, o «firmazos» no convocados por la MUD, de la que se desconfía, para peticiones diversas. (Participan en estas sesiones opositores comunes y chavistas de Marea Socialista). Telón de fondo: tres mil ciudadanos esperaban por la apertura de un local de Central Madeirense, bajo la vigilancia de 30 guardias nacionales (cada guardia debe controlar cien personas). El irritante más reciente: las declaraciones del Vicepresidente de Planificación y Conocimiento (?), Ricardo Menéndez, según las cuales 94% de los venezolanos come tres veces al día o más, «a pesar de la guerra económica que se ha desatado contra el país». (En época de Lusinchi, era su Ministro de Relaciones Interiores el dirigente adeco José Ángel Ciliberto, caracterizado por declaraciones acerca de cómo a las mujeres les gustaba que las secuestraran y cómo los venezolanos comíamos carne dos veces al día). Un aderezo: Freddy Bernal, jefe del estado mayor de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción, comunica que en opinión del representante en Venezuela (Marcelo Resende) de la FAO—la Organización para la Alimentación y la Agricultura de las Naciones Unidas—el país no requiere ayuda humanitaria.
Ayer me solicitó el amable corresponsal Antonio Álvarez que comentara en mi programa del sábado este último asunto. Ésta fue mi respuesta:
Acá está lo que pone Wikipedia en Español:
Crisis humanitaria es una situación de emergencia en la que se prevén necesidades masivas de ayuda humanitaria en un grado muy superior a lo que podría ser habitual, y que si no se suministran con suficiencia, eficacia y diligencia, desemboca en una catástrofe humanitaria. Surge por el desplazamiento de refugiados o la necesidad de atender in situ a un número importante de víctimas de una situación que supera las posibilidades de los servicios asistenciales locales, bien por la magnitud del suceso (incluso en países desarrollados como el Katrina en los EE. UU.), bien por la precariedad de la situación local (lo habitual en los países subdesarrollados). Las causas pueden ser crisis políticas (guerra internacional o civil, persecución de una minoría), crisis ambientales, que a su vez pueden ser previsibles (malas cosechas por sequía, plagas o en todo caso mala planificación, que pueden producir hambrunas), poco previsibles (huracanes, monzones) o totalmente imprevisibles (terremotos, tsunamis).
La designación de crisis humanitaria cabría sin duda para situaciones como las vividas en Haití, que sufrió en 2010 un espantoso terremoto que cobró más de 300.000 vidas, e inmediatamente después una epidemia de cólera. Tampoco se aplica al caso de Venezuela el concepto de hambruna, que se refiere a una condición social en la que hay al menos una muerte por hambre diaria para cada 10.000 habitantes. En nuestro país, por fortuna, no mueren 3.000 personas de hambre todos los días.
En general, un cierto lenguaje hiperbólico, conveniente a cierta clase de discurso político, desayuda en lugar de ayudar. No es necesario para que sepamos los venezolanos que estamos en las peores condiciones generales desde la Guerra Federal. El empleo de una etiqueta dramáticamente vistosa no conduce a la solución de nuestros graves problemas políticos. Me permito recomendarle la lectura en este blog de Etiqueta Negra.
………
También ayer, José Rafael Revenga fue entrevistado por Pedro Penzini López para Globovisión desde la sede de Fedecámaras, donde se conmemoraba ochenta años del famoso artículo de Arturo Úslar Pietri: Sembrar el petróleo. (Título tomado de frase y tesis escrita primero por Alberto Adriani). Entre referencias al humanista, el amigo dijo confiar en que el general Padrino López, el nuevo zar, será capaz de resetear—reiniciar, reinicializar—el modelo económico en el que se empeña el chavismo-madurismo desde hace diecisiete años. En correo privado, dije al Dr. Revenga luego de ver la entrevista: «No concurro con la idea de Padrino como ‘reseteador’; ni hay un botón de reset ni Padrino, el más marxista de los militares, hará lo que se requiere: repudiar el modelo socialista».
En efecto, Padrino López emitió un comunicado el pasado 5 de julio que cierra así: «…tenemos la ineludible obligación de preservar el precioso legado de la independencia así como las reivindicaciones sociales conquistadas al amparo de la revolución bolivariana, que concibió magistralmente el comandante supremo, Hugo Rafael Chávez Frías. Chávez vive… la patria sigue. Independencia y patria socialista…»
………
Y ayer traía el servicio de noticias de Costa del Sol FM un artículo de monseñor Ovidio Pérez Morales. Allí dice el prelado:
La Conferencia Episcopal Venezolana ha tomado de nuevo posición, clara y firme, frente al drama nacional. En documento titulado El Señor ama al que busca la justicia (12 de julio), luego de pasar en revista una serie de problemas de tipo socioeconómico, político y ético-cultural, declara lo siguiente: “La raíz de los problemas está en la implantación de un proyecto político totalitario, empobrecedor, rentista y centralizador que el Gobierno se empeña en mantener”. (…) Hace un año los obispos venezolanos enfatizaron: “El mayor problema y la causa de esta crisis general, como hemos señalado en otras ocasiones, es la decisión del Gobierno Nacional y de los otros órganos del Poder Público de imponer un sistema político–económico de corte socialista marxista o comunista. Ese sistema es totalitario y centralista, establece el control del Estado sobre todos los aspectos de la vida de los ciudadanos y de las instituciones públicas y privadas. Además, atenta contra la libertad y los derechos de las personas y asociaciones y ha conducido a la opresión y a la ruina a todos los países donde se ha aplicado” (Exhortación pastoral Renovación ética y espiritual frente a la crisis”, 12.1.2015). El “mayor problema” y “la causa” de la crisis nacional resultaba ser, pues, lo que un año antes la Presidencia de la Conferencia Episcopal Venezolana había puntualizado: “la pretensión del partido oficial y autoridades de la República de implantar el llamado Plan de la Patria, detrás del cual se esconde la promoción de un sistema de gobierno de corte totalitario” (Comunicado del 2. 4.2014).
No puedo estar más de acuerdo con esa lectura, pero la conclusión de Pérez Morales es un non sequitur. [En lógica, non sequitur (del latín «no se sigue») es una falacia en la cual la conclusión no se deduce (no se sigue) de las premisas. En sentido amplio, se aplica a cualquier razonamiento inconsecuente. Wikipedia en Español]. Dice el obispo: «Si las cosas son así, se impone de modo ineludible un cambio en profundidad y no meramente cosmético para reconducir y reconstruir el país. Es decir, se impone sanar en la raíz, eliminar la causa de los males, dejando a un lado la involución castrosocialista y retomando el carril moral y constitucional. De allí la necesidad del Referendo Revocatorio este mismo año, para abrir cauce a un genuino progreso nacional, en paz y pluralismo democrático».
Si la causa de los males es el modelo, Monseñor, lo que hay que llevar a referendo es eso mismo, lo que hay que preguntar al Soberano es si está de acuerdo con la implantación en Venezuela de un régimen político-económico socialista, lo que no impide que se busque el muy necesario referendo revocatorio. Y eso fue propuesto no el año pasado, sino por primera vez el 23 de julio de 2009; pasado mañana se cumplirán siete años. (Parada de trote). Desde entonces, he argumentado abundantemente a favor de esta posibilidad, en este blog y por Radio Caracas Radio (Dr. Político #17, 3 de noviembre de 2012); desde entonces, ya se ha hecho innecesaria la iniciativa popular de 10% de los electores, puesto que a partir del 5 de enero de este año una mayoría simple de la Asamblea Nacional (84 votos) puede convocar inobjetablemente ese preciso referendo consultivo. (Artículo 71 de la Constitución Nacional: «Las materias de especial trascendencia nacional podrán ser sometidas a referendo consultivo (…) por acuerdo de la Asamblea Nacional, aprobado por el voto de la mayoría de sus integrantes…») Una cosa así no necesita ni siquiera captahuellas; bastaría el acta de la sesión de los diputados.
No ha habido forma, Monseñor—y le consta a Ud. que esa avenida fue propuesta en su presencia a varios miembros de la Conferencia Episcopal Venezolana (hace unos dos años)*—, de que los factores principales de la Asamblea Nacional y la Mesa de la Unidad Democrática acojan tan límpido mecanismo; para ser específico: he discutido el asunto con Jesús Torrealba—quien opuso estos argumentos: «Para cruzar ese puente hay que llegar al río»; «Hay que tener foco»—, he remitido explícita correspondencia electrónica a Henry Ramos Allup, quien ni siquiera ha acusado recibo, e hice llegar el 3 de marzo de 2015, por conducto de familiar suyo cercanísimo, una carta a Julio Borges en la que le ponía: «Tal vez conozcas que llevo algún tiempo promoviendo este tratamiento referendario pero, si acogieras estos planteamientos, yo no tendría inconveniente en permanecer tras el telón; es decir, no exigiría protagonismo alguno». (No he recibido contestación). Hace pocos días, expuse la iniciativa a un miembro importante del Comité de Estrategia de la MUD, para recibir de vuelta su silencio.
Hoy mismo, resurgió el planteamiento al conversar con quien me llamara para informarme de la desazón descrita arriba en el primer párrafo, y mi interlocutor, persona políticamente culta e informada, explicó que la resistencia provenía de los partidos de la MUD que pertenecen a la Internacional Socialista (Voluntad Popular, por ejemplo). Pacientemente, le expliqué a mi vez (lo he hecho con él más de una) que el socialismo del que hablamos no es el de los países «socialistas» escandinavos (que tienen todos economías de mercado), sino del definido en el Diccionario de la Lengua Española: Sistema de organización social y económica basado en la propiedad y administración colectiva o estatal de los medios de producción y distribución de los bienes. (Tal diccionario es herramienta consuetudinaria del Tribunal Supremo de Justicia; no faltaría más: el Artículo 9 de la Constitución Nacional especifica que «El idioma oficial es el castellano»). Que el socialismo del que hablamos, le dije—y la gran mayoría del país lo entiende así cuando lo rechaza en todas las encuestas—, es el del Plan «de la Patria», definido como «Segundo Plan Socialista»; que es el de las garrafales estatizaciones que Clíver Alcalá Cordones sugiere se reviertan; el mismo de la difamación, la persecución y la hiperfiscalización de las empresas privadas venezolanas; que es el del preámbulo estándar de los decretos de Maduro: “Con el supremo compromiso y voluntad de lograr la mayor eficacia política y calidad revolucionaria en la construcción del socialismo…” No estamos hablando de lo que defendiera hace pocos días la diputada Delsa Solórzano.
Vuelvo a preguntar: ¿Qué espera la Asamblea Nacional? ¿Podrá Ud., Monseñor, hacerle la misma pregunta? ¿Querrá el augusto cuerpo de la CEV acoger la idea, hacerla suya si quiere, y exigirla al Poder Legislativo Nacional?**
Mejor aún: que los descontentos del pueblo descritos al inicio se comuniquen con los diputados para exigir, no interpelaciones—o «destituciones» que requieren dos terceras (Artículo 240 de la Constitución) o cuatro quintas partes (Numeral 10 del Artículo 187) de los parlamentarios—, sino la convocatoria de ese referendo central por mayoría simple, y que los obispos que quieran sumarse a esa iniciativa popular de instruir a sus representantes lo hagan en tanto ciudadanos ordinarios. LEA
………
*Antes ha habido coincidencia de autoridades eclesiásticas con mi prédica; el pasado 25 de abril, acerca del propuesto diálogo de los principales factores políticos del país, argumentaba en Plantilla del Pacto: «…en lugar de un acuerdo entre gobierno y oposición, lo que conviene al país es un pacto de los poderes públicos nacionales. (…) El acuerdo al que debe arribarse es esta vez uno entre el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo…» Dos días después, monseñor Padrón emitía un comunicado de la Presidencia de la CEV en el que se plantea idéntica cosa: «…el Poder Ejecutivo y la Asamblea Nacional, a más de respetarse y actuar según su respectiva autonomía, reconociendo el papel que a cada uno le corresponde, están llamados a dar al pueblo ejemplo de ‘encuentro y diálogo’ en favor de la convivencia nacional».
**Si se le ocurriera a la Asamblea Nacional convocar a un referendo sobre el socialismo, que no califique la pregunta. La cuestión es ésta, simple y sencillamente: «¿Está Ud. de acuerdo con la implantación en Venezuela de un régimen político-económico socialista?» Que no invente diciendo que hay que especificar que se trata del «socialismo del siglo XXI»; el Plan «de la Patria» no se presenta como «Segundo Plan Socialista del Siglo XXI», y los decretos de Maduro no dicen que se empeña en «la construcción del socialismo del siglo XXI». Basta la definición del Diccionario de la Lengua Española.
___________________________________________
205 y contando
Una entrevista de CNN al general retirado Clíver Alcalá Cordones, que se definió como «un chavista auténtico», fue el insumo principal de la edición #205 de Dr. Político en RCR. En ella, sentenció que el nombramiento del general Padrino López a la cabeza de la «Gran Misión Abastecimiento Soberano y Seguro», a la que queda inconstitucionalmente sometido todo el tren ejecutivo del gobierno de Nicolás Maduro, es una admisión de fracaso. Fragmentos del Rondó alla turca de Wolfgang Amadeus Mozart y el Bolero de Maurice Ravel fueron la música escuchada en el programa. (Los acontecimientos de Turquía motivaron la sustitución de Rachmaninoff por Mozart; ver Anticipo musical). He aquí el archivo de audio de la transmisión y, debajo, el video de la entrevista completa en la web de CNN:
LEA
_______________________________________________
Anticipo musical
El próximo sábado 16 de julio, en el programa #205 de Dr. Político en RCR, sonarán fragmentos de dos piezas del repertorio sinfónico: el popularísimo Bolero de Maurice Ravel y la Danza sinfónica #1 de Sergei Rachmaninoff. Aquí se colocan completas.
La obra de Ravel es interpretada por la grande y noble Orquesta Filarmónica de Viena—siempre entre las mejores del mundo—, que sigue la batuta de Gustavo Dudamel. Es una brillante rendición, en la que es patente el genio del director venezolano al coaccionar a un gran ejecutante para que rinda una interpretación fuera de lo común. El solo del primer trombón de la orquesta vienesa, Dietmar Küblböck, que se inicia a los 9 minutos y 17 segundos, es un ejemplo de este talento de Dudamel para sacar lo mejor de un músico excepcional; lleva una calidad jocosa, un tumbao, diríamos en criollo, que habría hecho las delicias del compositor. La edición del 28 de octubre de 2006 del Magazine del venerable The New York Times traía un artículo de Arthur Lubow (Director del Pueblo) que destacaba esa habilidad:
Los músicos procuran asir palabras para expresar lo que hace tan excitante tocar para él. “Cuando está dirigiendo la pieza, uno siente como si estuviera siendo compuesta en ese momento; es como si la estuviese creando él mismo”, dice la primera clarinetista de la Filarmónica de Los Ángeles, Michele Zukofsky. “Lanza hacia atrás el pasado. Uno no se queda atascado en lo que está supuesto a ser. Es como jazz, en cierta forma”. En un ensayo para el debut de Dudamel en Disney Hall, Zukofsky ejecutó un extenso solo que aparece en las Danzas de Galanta, de Zoltan Kodaly. “Toqué un pasaje ascendente muy suavemente, pianissimo”, recuerda ella. “Él dijo, ‘Oh, eso me encanta’.” Es un pasaje que normalmente toca mezzoforte, o moderadamente fuerte. “Aun cuando era un error, disfrutó la diferencia”, dice. E hizo que lo tocara así en cada uno de los conciertos.
Antes, al comenzar su admirada y extensa nota, Lubow registra la precoz opinión de Esa Pekka Salonen, predecesor de Dudamel como Director de la orquesta californiana y miembro del jurado que concedió a éste el premio de la primera Competencia Internacional de Dirección Orquestal Gustav Mahler (2004), en Bamberg, Alemania: “Gustavo no se preocupa por la autoridad. Se preocupa de la música, que es exactamente la aproximación correcta. La orquesta es seducida a tocar bien para él, en lugar de ser forzada”.
Oigamos el producto de la cooperación de los vieneses bajo el mando de Dudamel:
………
La pieza de Rachmaninoff—op. 45 #1, Non allegro—tiene en general un carácter enérgico, evidente desde su poderoso comienzo, pero hacia el final emerge sorpresivamente, en las cuerdas acompañadas por flautas y campanillas, uno de los temas más hermosos del compositor, un canto que dura 25 segundos y se inicia a los 10 minutos y 3 segundos de esta ejecución de la Orquesta de Filadelfia, dirigida por Eugene Ormandy. El opulento tema no se repite en la pieza, ni es empleado más nunca por Rachmaninoff en alguna otra; es como si le hubiera sobrado y lo hubiera abandonado allí, pero también pudiera pensarse que toda la fuerza precedente de la primera Danza sinfónica debía desembocar en él, que hubiera justificado una sinfonía entera.
Buen provecho. LEA
__________________________________________________________
Treinta años es algo
Sentir que es un soplo la vida, que veinte años no es nada…
Carlos Gardel – Volver
________________________
PRESENTACIÓN
El mes pasado se cumplieron treinta años de la composición de mi primer acto explícito de Medicina Política o, si se quiere, de Política Clínica. Llamé Dictamen a un estudio que escribí en junio de 1986 y distribuí a unas dos decenas de personas. En su introducción puse: «Lo ofrezco como dictamen porque estoy convencido de que la política debe ser concebida como un acto médico. Es decir, en política lo realmente importante es, como en medicina, la salud del paciente. Y en política el paciente es la nación». Acá se reproduce su sección Insuficiencia Política Funcional, una condición patológica que no ha cesado y a la que se superpusiera a partir de 1999 un más agudo proceso oncológico—pernicioso e invasivo, no inoculado desde afuera, sino latente en las entrañas del país—, al que llamé «chavoma» a comienzos de 2003 (Memoria Clínica). Resecado el tumor político que nos agobia, aún nos quedaría superar esa insuficiencia. Por esto dije en Las élites culposas (2012):
Y ésa es la tragedia política de Venezuela: que sufre la más perniciosa dominación de nuestra historia—invasiva, retrógrada, ideologizada, intolerante, abusiva, ventajista—mientras los opositores profesionales se muestran incapaces de refutarla en su discurso y superarla, pues en el fondo emplean, seguramente con mayor urbanidad, el mismo protocolo de política de poder afirmada en la excusa de una ideología cualquiera que, como todas, es medicina obsoleta, pretenciosa, errada e ineficaz. Su producto es mediocre.
Y en la Carta Semanal #38 de doctorpolítico (29 de mayo de 2003):
En Kalki o El futuro de la Civilización, Sri Radhakrishnan (…) discutía el fundamento ético del protocolo de Ginebra que proscribe el empleo de gases y armas bacteriológicas (1925) en los conflictos bélicos. No le parecía consistente que fuera permitido achicharrar a decenas de personas con bombas incendiarias o que fuese comme il faut atravesar el cerebro de alguien con una bayoneta, mientras se consideraba un atentado contra la urbanidad de la guerra el uso de un gas venenoso. Para Radhakrishnan esto equivalía a criticar a un lobo “no porque se comiese al cordero, sino porque no lo hacía con cubiertos”. Es decir, opinaba que el protocolo de Ginebra no era otra cosa que un ejercicio de hipocresía típicamente occidental.
Y todavía en ¿Qué se debe hacer? (I) (19 de agosto de 2015):
…el chavoma es sólo el aspecto más agudo de la enfermedad política venezolana, una manifestación superpuesta y derivada del crónico cuadro de insuficiencia política—la incapacidad de las instituciones políticas para resolver los problemas públicos de importancia—que tiene su origen en la obsolescencia, por esclerosis, de los marcos mentales de los actores convencionales. Ellos son, fundamentalmente, la idea de que la política es una lucha por el poder justificada sobre una ideología particular, noción que es compartida por los actores políticos en todo el mundo, lo que explica por qué la política misma es lo que está en crisis en todas partes.
La lectura de lo que sigue conseguirá que más de una de las criticables prácticas del chavismo estaba presente en los gobiernos venezolanos de 1959 a 1986; éste las repite y exacerba con desfachatez autoritaria. LEA
………………
INSUFICIENCIA POLÍTICA FUNCIONAL
El sistema político venezolano funciona mal. El registro empírico de esa condición patológica viene dado por las numerosas encuestas de opinión pública que así lo manifiestan, así como por las evidencias cotidianas que recogen los medios noticiosos. Desde hace ya varios años ciertos problemas públicos han venido agravándose sin que el sistema político haya mostrado capacidad de resolverlos, a pesar de las crecientes señales populares de insatisfacción y a pesar de que algunos componentes de ese sistema hayan venido manifestando, incesantemente, que es necesario cambiar.
Por ejemplo, es ya largo el debate sobre las reformas al sistema electoral y la necesidad de aumentar la representatividad del sistema político. Las primeras sugerencias de innovación electoral se manifestaron en aquellas proposiciones del Partido Social Cristiano COPEI sobre las elecciones separadas, las que se hacían en época de campaña electoral, cuando la respuesta estándar era que tal reforma no podía hacerse “precipitadamente” y que ésa era precisamente la peor época para acometerla. Después de una larga espera—y más de uno de esos ciclos de proposición seguida de la declaración de inoportunidad—la separación se estableció, insuficientemente, para las elecciones municipales, pero no para las legislativas. Y decimos que esto es insuficiente porque, por un lado, también se ha debido separar las elecciones presidenciales de las elecciones legislativas y, por el otro, porque aún continúan estando sometidos los Concejos Municipales al control total de los partidos.
La demostración más reciente de que esto es verdaderamente así ha sido dada por las recientes decisiones e imposiciones del Partido Acción Democrática en torno al universo municipal. En efecto, no sólo decidió centralmente la “rotación” de presidentes de Concejos Municipales (v. gr. el cambio de Elbittar por Raydan en Petare), sino que aplicó drásticas sanciones disciplinarias a los concejales del Estado Táchira por no haber seguido ciertas “líneas” partidistas, determinadas por el Comité Ejecutivo Nacional (C.E.N)., de domicilio caraqueño. Militantes locales de Acción Democrática que acataron las disposiciones del C.E.N. y deploraron la “indisciplina” de los sancionados, llegaron a justificar al organismo central diciendo: “Es al Partido al que le debemos nuestros cargos”. Es decir, se reconoce con gran candidez y sin temor de producir alarma considerable, que la posición de concejal no se le debe al electorado sino al partido. Dicho sea de paso, la decisión de “rotar” las presidencias parece que, a los ojos del C.E.N. de Acción Democrática, fuese indicada solamente para los Municipios. No se ha sugerido, por ejemplo, que sea conveniente rotar la Presidencia de la República.
Es así como, en lugar de resolverse el problema público de la insuficiente representatividad de los legisladores, se agudiza el control partidista sobre los mismos. Este es un problema de atraso en el desarrollo político. En general, mientras más atrasado es un sistema político, menor es la representatividad de los “representantes” y menor también su responsabilidad ante el electorado. La responsabilidad primaria del congresista venezolano típico no es con quienes lo eligieron, sino con su partido. A este desplazamiento de la lealtad corresponde un desconocimiento casi total de quienes son los representantes de un estado en el Congreso de la República.
Conjetura: Al menos el 90% de los electores venezolanos es incapaz de nombrar a más de 10 miembros del Congreso de la República.
Conjetura: Al menos el 90% de los electores venezolanos es incapaz de nombrar a más de un representante de su correspondiente circunscripción electoral en el Congreso de la República.
Estas conjeturas pueden ser refutadas o corroboradas por encuestas de opinión en muestras suficientemente representativas, siempre y cuando no sean contaminadas de antemano. Esto es, si, por ejemplo, los partidos no se dedican a campañas de información al respecto antes de que las encuestas en cuestión se lleven a cabo.*
Igualmente grave, y hasta tal vez más, es la manifestación de la insuficiencia política en lo concerniente al poder judicial, principalmente en lo que respecta al ámbito del derecho penal. Aquí se conoce de casos en los que aún desde dentro de las cárceles es posible lograr el encaminamiento de un determinado expediente hacia un tribunal corruptible. Esto es, hay cárceles en las que operan sindicatos de prisioneros que mantienen conexiones con un circuito corrupto y ofrecen sus servicios a inquilinos recién llegados, haciéndoles ver que conocen todo lo relacionado con sus expedientes ¡aunque se hallen tales expedientes en etapa de sumario secreto! (Los procesos mercantiles, y en general los civiles, no muestran un desempeño tan deplorable como el que exhiben los procesos penales). Un juez dicta auto de detención a un ciudadano y otro le libera poco después. Ese es un espectáculo de todos los días, en especial en lo tocante a la salvaguarda del patrimonio público. En esta materia el descrédito del poder judicial es muy acusado y la impresión predominante es la de la impunidad de este tipo de delito.
Conjetura: Más del 90% de los procesos relativos a la salvaguarda del patrimonio público no concluyen en sentencia condenatoria firme.
Conjetura: Menos del 5% de los bienes públicos presuntamente malversados desde 1958 ha sido recuperado por la Hacienda Nacional.s
Es así como puede verdaderamente hablarse de la “injusticia judicial”. Además de la inmunidad consagrada constitucionalmente para los legisladores, existe una que depende de que el enjuiciado pueda pagar el tratamiento de un juez que le absuelva o simplemente le libere. Algo así como las terapias intensivas que existen prácticamente sólo para quienes pueden financiar su elevadísimo costo. De este modo, la base última de la seguridad jurídica ha sido lesionada gravemente. La situación inversa también puede darse, pues es posible emplear el acoso judicial para neutralizar a oponentes políticos, como se ha manifestado en más de un caso de enjuiciamiento por “vilipendio”.
Estrechamente relacionado con este problema de la injusticia judicial está el problema llamado de “corrupción administrativa”. El espectáculo de la lenidad tribunalicia no es la causa de la corrupción aunque sí un incentivo importante. El recrudecimiento del problema sí está vinculado a la indigestión de cantidades desusadas de dinero en la década de 1973 a 1983, mientras debe buscarse la causa en patrones de conducta política antes que en la falta de controles. Posiblemente el principal causante de este mal es la costumbre de financiar operaciones políticas de los partidos a partir de fondos públicos, aunque, por supuesto, el mal no es exclusivo de la política venezolana y se da en sociedades donde la costumbre antedicha es menos difundida. Contribuye de una manera decidida, finalmente, la deficiente remuneración de la función pública y el “efecto de demostración” de acaudalados personajes del mundo privado con los que funcionarios públicos con poderes discrecionales deben interactuar y “socializar”. Este proceso está montado sobre una base cultural en la que la motivación al logro es menos importante que la motivación al poder o a la “afiliación” (amiguismo) en la consecución de objetivos y resolución de problemas. No obstante, no debe interpretarse el reciente recrudecimiento del mal como causado exclusivamente por un supuesto defecto constitucional del venezolano. En el análisis ponderado del asunto debe descontarse dos factores: 1. el enorme desajuste de la gran ingestión de fondos provenientes de los aumentos petroleros en la década mencionada; 2. el aumento en la frecuencia de reporte en los medios de comunicación social, lo que no necesariamente significa que todo el aumento de la frecuencia de corrupción registrada se deba a un aumento real, ya que una parte del incremento se debe a un más intenso y abierto proceso de escrutinio público.
El anormal desempeño del sistema económico es otro renglón en el que se muestra con bastante claridad el funcionamiento deficiente del sistema político. Pareciera que el desempeño defectuoso de un sistema debiese ser atribuido a tal sistema en particular; sin embargo, la desusadamente elevada participación del Sector Público en la economía nacional, no sólo a través de su acción directa como empresario, sino también en razón de su desproporcionado peso regulador hace que deba atribuirse la mayor responsabilidad al Sector Público en este desempeño defectuoso. Al propio tiempo, la ya larga suspensión de las garantías económicas constitucionales** hace que no pueda considerarse la conducta del sector económico privado como la de un sistema que actúa en condiciones de autonomía. Se ha hablado mucho de la restitución de un “clima de confianza” para que la economía pueda ser “reactivada”, pero esta meta es muy difícil de lograr cuando la desconfianza del sector político hacia el sector económico es algo institucionalizado, hasta el punto de que sea ése el único renglón de actividad ciudadana para el que las garantías de la Constitución son inexistentes en la práctica.
Es evidente que el sistema político está funcionando inadecuadamente y que contribuye de manera decisiva al comportamiento también inadecuado de otros sistemas, pues no sólo no genera las respuestas para los problemas que muchas veces él mismo diagnostica, sino que impide el normal desenvolvimiento de los restantes componentes societales. Incluso impide el normal desenvolvimiento de sí mismo, al enmascarar procesos que debieran aceptarse como normales y que, al realizarse de todas maneras de forma encubierta, lo hacen ineficientemente, con un costo muy superior al que sería normal. Por ejemplo, a esta modalidad de “victorianismo político” corresponden actividades tales como las del tradicional apoyo encubierto desde las instituciones gubernamentales a los distintos procesos electorales en los que participa el partido de gobierno. En sociedades de mayor desarrollo político se considera natural que, digamos, un Presidente de la República se pronuncie pública y abiertamente en favor de candidatos de su preferencia.
En la caracterización de esta insuficiencia política funcional es importante anotar que se trata de un proceso autocatalítico, o, lo que es lo mismo, un proceso cuyos productos contribuyen a acelerar el proceso: se produce una retroalimentación. El desempeño incorrecto del sistema político se va agravando en virtud de su propia ineficacia. Asimismo, otro rasgo digno de notar es que el sistema político se comporta en estas condiciones con una exacerbación de sus respuestas alérgicas. Las críticas al sistema sólo se aceptan si provienen del mismo sistema político.
Aún esto mismo es estrictamente controlado. Cf. represalias contra hipercríticos intrapartidistas como Luis Matos Azócar. Una de las modalidades de descalificación de la crítica externa consiste en calificar a los críticos de “conspiradores”. En este juego se incurre con frecuencia en contradicción. Por ejemplo, en las últimas semanas, a raíz de debates sobre una presunta vulneración de la libertad de prensa y de opinión, el Partido Social Cristiano COPEI ha censurado el uso de la palabra “conspiración” por parte del Gobierno, en aparente olvido de que fue el propio Dr. Rafael Caldera quien introdujo el tema de la “conspiración satánica” durante 1985, reforzado por artículo de prensa del Secretario General, Eduardo Fernández, justamente bajo el mismo título.
Así, pues, la insuficiencia política funcional se manifiesta en Venezuela como enfermedad grave y, lo que es peor, con tendencia a un progresivo agravamiento. Es importante notar que la insuficiencia del sistema político es reconocida por los miembros más conspicuos del mismo. Por citar el caso más notorio, vale la pena recordar una cruda frase del Primer Magistrado Nacional, Dr. Jaime Lusinchi, en ocasión de contestar a las Comisiones del Congreso de la República que fueron a participarle la instalación del período legislativo de 1985. En esa oportunidad el Presidente de la República confesó: “…el Estado casi se nos está yendo de las manos”.
Pudiera ser que una mayor tendencia a la candidez es característica de los Presidentes de Acción Democrática. En 1975 el entonces Presidente Carlos Andrés Pérez confesaba a los periodistas que no había sido posible dar a luz el documento contentivo del “V Plan de la Nación”, por cuanto, a pesar de que él había convocado por tres veces a su discusión ¡los ministros no habían leído el documento! Una situación análoga a la ejemplificada por la preocupante frase del Presidente Lusinchi es la que protagonizaría el piloto de un gran avión de pasajeros que saliese de su cabina para anunciar a los pasajeros de primera clase (los senadores y diputados) que el aeroplano no responde a los mandos.
No es, pues, una situación desconocida para los habituales protagonistas de la escena política nacional esta insuficiencia política funcional aguda. ¿Cuáles son sus causas?
Una primera causa evidente es la del hipercrecimiento del tejido político, que infiltra e invade a otros tejidos del soma nacional. Es posible referirse a una neoplasia del sistema político, que, como todo crecimiento maligno, va destruyendo otros tejidos hasta el punto de destruir la vida y por este proceso destruirse al final a sí mismo. La infiltración más notable es detectada, como vimos antes, en la invasión del sistema judicial (controlado partidistamente, como ha podido verse recientemente en el caso de las nuevas autoridades de la Corte Suprema de Justicia), en la invasión del sistema económico a través del excesivo control permisológico que impide la circulación normal y de una hiperplanificación, y en la invasión y mediatización del sistema de representación popular. Esta hiperplasia política hace que el propio sistema político se encuentre en situación de sobrecarga decisional, puesto que, a las complicadas circunstancias ambientales derivadas de procesos tales como la reestructuración de la deuda externa, el deterioro de los precios petroleros y la situación de inseguridad de áreas vecinas (Centroamérica), ha añadido la complicación de su propio exceso.
En circunstancias tan complicadas como las actuales, resulta incomprensible que el propio Ejecutivo Nacional se complique y se recargue con una miríada de responsabilidades que bien pudiese delegar o desempeñar de otra forma. Por ejemplo, entre los decretos que dictó el Presidente Lusinchi con base en la llamada Ley Habilitante, se encontraban aquellos por los que el Presidente debía autorizar cada tarjeta de crédito que fuese a ser adjudicada a funcionarios públicos, así como también se reservaba el Presidente la autorización de todo nuevo cargo de la Administración Central. En tales condiciones, no queda tiempo material ni psicológico para la invención eficaz de políticas. Las presiones cotidianas consumen todo el tiempo disponible y, de este modo, la planificación de estrategias resulta poco menos que imposible. El Gobierno actúa para “apagar incendios”, pues no puede dedicar suficiente atención a los verdaderos negocios de Estado, sobre todo cuando también debe dedicar atención a los ataques de la oposición y a los acontecimientos políticos de su propio partido.
Pero debe existir una causa más profunda de insuficiencia del sistema político, pues, como hemos anotado, estos procesos patológicos han sido más de una vez diagnosticados. Es así como algo más fundamental es la causa última de la insuficiencia. En nuestra opinión esta causa es la esclerosis paradigmática evidente en los actores políticos tradicionales.
Todo actor político lleva a cabo su actividad desde un marco general de percepciones e interpretaciones de los acontecimientos y nociones políticas. Este marco conceptual es el paradigma político, y del paradigma que se sustente depende la capacidad de imaginar y generar las soluciones a los problemas públicos.
Es ése el sustrato del problema. La insuficiencia política funcional en Venezuela no debe explicarse a partir de una supuesta maldad de los políticos tradicionales. Con seguridad habrá en el país políticos “malévolos”, que con sistematicidad se conducen en forma maligna. Pero esto no es explicación suficiente, puesto que en la misma proporción podría hallarse políticos bien intencionados, y la gran mayoría de los políticos tradicionales se encuentra a mitad de camino entre el altruismo y el egoísmo políticos.
La explicación última de nuestra insuficiencia política funcional reside, pues, en la esclerosis paradigmática del actor político tradicional. De modo sucinto enumeraremos algunos componentes del paradigma esclerosado:
- Existe un “país político” distinguible del “país nacional”:
Esta formulación comprende un conjunto de postulados acerca de la naturaleza política de la sociedad venezolana. Para los actores políticos tradicionales ellos conforman el llamado país político. Son ellos los únicos autorizados para el manejo de los problemas públicos. El resto del país, el “país nacional”, no tiene otra función política que la de establecer, cada cinco años, un orden de poder entre los componentes del “país político”, el pecking order (orden de picoteo en un gallinero) que distribuye el poder disponible entre los candidatos.
Esta visión es, por supuesto, errada. El país nacional es el país político. Por definición, el Estado es la sociedad política, y se define al Estado como un conjunto de personas que ocupan un territorio definido y se organizan bajo un gobierno soberano. No es el Estado el conjunto de los ciudadanos con activismo político, como no lo es ni siquiera el gobierno de una nación. El Estado, la sociedad política, comprende a todos los nacionales de un país. Esta elemental noción se confunde, se olvida o se escamotea con frecuencia. Se olvida, por ejemplo, que a los poderes públicos tradicionalmente considerados (ejecutivo, legislativo, judicial) los precede el poder fundamental que llamamos poder constituyente, cuya residencia es el pueblo. Otra cosa es la delegación de poder que se establece a través del acto electoral, pero no puede seguirse sosteniendo, por esclerótica, esa noción de la separación de un país político y un país nacional.
- El país nacional queda representado por las cúpulas sindical y patronal:
La representación sindical y la representación patronal o empresarial no agotan la diversidad de tipos o funciones ciudadanas. Por ejemplo, no entran en esas representaciones los profesionales independientes, las amas de casa, los artistas, los educadores, los deportistas, los científicos, etcétera. Cada vez, a medida que el concepto de sociedad industrial va dejando de ser moderno, esa división va siendo menos aplicable. Sin embargo, es esa dicotomía obrero-patronal la única que parecen poder manejar los actores políticos tradicionales. Con la adición del gobierno (sumo representante del “país político”) se completan las habituales “comisiones tripartitas” que se supone están en capacidad de tramitar y resolver todos los asuntos públicos.
Así, por ejemplo, se constituye durante el presente período constitucional la Comisión Nacional de Costos, Precios y Salarios. El empleo de un mismo paradigma por parte de los partidos opuestos—Acción Democrática y COPEI—se pone de manifiesto al recordar que el expresidente Luis Herrera Campíns también intentó la constitución de un “Consejo Nacional de Precios, Costos y Salarios”. El Nacional del sábado 2 de enero de 1983 destacaba su reportaje sobre la alocución de Año Nuevo de Herrera Campíns con el siguiente titular: “La creación del Consejo Nacional de Precios, Costos y Salarios y el bono alimenticio de cien bolívares lo más sobresaliente del Mensaje”. El Presidente Lusinchi cambió el orden en “CONACOPRESA”—primero los costos y después los precios—y la denominación de “Consejo” por la de “Comisión”. (El bono alimenticio de Herrera Campíns, jamás realizado, corresponde al subsidio familiar preconizado por Luis Matos Azócar, el que tampoco ha sido llevado a la práctica).
- El problema político fundamental consiste en dilucidar la porción de la renta nacional que debe ir a los empresarios y la que debe ir a los obreros:
A partir de los planteamientos socialistas del siglo XIX comenzó a llamarse a esta formulación el “problema social moderno”, sobre todo desde las primeras encíclicas “sociales” de los papas—León XIII en Rerum Novarum de 1891 y Pío XI en Quadragesimo Anno de 1931. Las diferencias entre las distintas ideologías políticas no desdicen de esta definición, sino que se establecen en razón de la preferencia concedida a alguno de los dos “componentes” de la sociedad industrial o “moderna”. Pero ha ocurrido con las descripciones societales lo mismo que con las descripciones del átomo: se comenzó por una apacible y convenientemente sencilla descripción a base de protones, electrones y neutrones. Hoy en día son más de doscientas las partículas subatómicas conocidas. Del mismo modo sucede con las descripciones de la sociedad actual, como se anotaba en el punto anterior.
- El estado ideal de la sociedad humana es aquél en el que todos los hombres son iguales:
Tanto en el liberalismo (igualdad original de los hombres) como en la utopía igualitarista del marxismo clásico (igualdad final), encuentra expresión esta mitológica consideración. La Declaración de Independencia de los Estados Unidos de Norteamérica, por ejemplo, recoge así el principio involucrado: “We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal…” (“Sostenemos que estas verdades son evidentes por sí mismas: que todos los hombres son creados iguales”.) Esta formulación se cuela, asimismo, en frases tales como la de “desigualdad en la distribución de las riquezas”, implicándose por esto que la renta debiera, en principio, distribuirse igualitariamente. Una sociedad “sana”, sin embargo, es una en la que la distribución de la riqueza aproxima la distribución de cualidades morales de una sociedad expresadas en la práctica. En un sistema político sano, es normal que exista un pequeño número de personas que reciban una remuneración muy alta, siempre y cuando la proporción de personas que reciban una remuneración baja sea asimismo muy pequeña.
- El acto de legitimación política consiste en tener éxito en descalificar la legitimidad del oponente:
El político tradicional se comporta con arreglo a esa norma. De allí que su acción se vea prácticamente reducida a una oposición a priori respecto del contendor político. Obviamente, la descalificación de un contrario no es la calificación automática de su contendor. La calificación de un político debe establecerse sobre la base de la eficacia de los tratamientos políticos que sea capaz de concebir y aplicar, independientemente de la negatividad del contrario. Es así como, más que descalificar por la negatividad del oponente, lo correcto es descalificar por la insuficiencia de lo que tiene de positivo.
- El actor político debe presentarse siempre como si durante toda su trayectoria no se hubiera equivocado nunca:
El político tradicional parte de la errada noción de que si exhibe sus errores los electores le perderán el respeto y ya nunca será elegido. A medida que los medios de comunicación han ido desmitificando las otrora inaccesibles y sacralizadas figuras políticas, esta postura es menos sostenible. El pueblo sabe que es imposible, aún para el político más admirable, la inerrancia política.
- Los valores expresados en las ideologías políticas son intrínsecamente metas u objetivos:
Se cree que nociones tales como “el Bien Común”, “la justicia social internacional”, “la dignidad de la persona humana”, etcétera, son conceptos susceptibles de ser considerados como objetivos. Se llega a decir, por ejemplo, que el Preámbulo de la Constitución de 1961 es un “modelo de desarrollo”. En verdad, lo que es factible hacer es inventar políticas, y luego emplear los valores como criterios de selección para escoger la política que deba aplicarse.
Estos son algunos de los rasgos característicos del paradigma político que ha sufrido un proceso de esclerosamiento. Otros rasgos incluyen, por ejemplo, una descripción “weberiana” de la legitimidad política. (Max Weber enumeró tres fuentes de legitimación del poder o la dominación, a saber: la legitimación tradicional (la que esgrimen frecuentemente los fundadores de partido); la legitimación carismática (entendido carisma como la capacidad de generar adhesión irracional en los seguidores del líder); la legitimación burocrática (establecida por el dominio de un complicado aparato de control político). Ante esta clase de legitimidad se hace necesaria una legitimación paradigmática (posesión de un punto de vista o marco general de interpretación de mayor correspondencia con la realidad política) y, sobre todo, una legitimación programática. (Otra vez, la capacidad de generar y aplicar tratamientos eficaces). También ha esclerosado la ya antigua distinción entre derechas e izquierdas, por lo ya anotado de inadecuación de la descripción dicotómica de la sociedad actual.
Algunos entre los actores políticos tradicionales han supuesto que el paradigma en crisis esclerótica continúa vigente y que, por lo contrario, lo que habría que hacer es “volver a los orígenes”, a una supuesta edad dorada en la que lo ideológico habría sido factor predominante sobre lo pragmático. Así, se convoca a “congresos ideológicos” y se rechaza ostensiblemente el pragmatismo “al que se ha llegado”. Se exalta así “las raíces” de un partido, el que habría sido, durante su época edénica, un movimiento puro que correspondía a ideales, y que, lamentablemente, habría sido corrompido por la preocupación pragmática. Pero volver hoy a “las raíces” de ideologías ya esclerosadas equivaldría a que los físicos de hoy echaran por la borda todo lo descubierto sobre el átomo y regresaran al modelo de J. J. Thomson, que lo concebía, cuando ni siquiera la existencia del neutrón hubiese sido postulada y mucho menos verificada, como una especie de budín en el que los electrones se incrustaban como uvas pasas. (Nuevamente, ni siquiera es necesario constatar que muchos de los abanderados de un “rescate ideológico” de los partidos son los más acendrados practicantes del pragmatismo político de la Realpolitik).
Es a la causa fundamental de la insuficiencia política funcional venezolana, la esclerosis paradigmática de los actores políticos tradicionales, a la que hay que dirigir el tratamiento de base.
21 de junio de 1986
………
* Luis Vicente León informó en un tuit del 9 de marzo de 2010: “En encuestas, menos de 5% de los entrevistados saben quiénes son los diputados de su circuito actualmente en la A.N.” La confirmación de la conjetura tardó veinticuatro años.
** Carlos Andrés Pérez las restituyó después de la intentona del 4 de febrero de 1992: «…en la Asamblea de Fedecámaras de julio de ese año, celebrada en Margarita, su anuncio de la restitución de las garantías económicas—suspendidas desde que la Constitución de 1961 fuese promulgada—no logró arrancar más de cuatro segundos de dispersos y misericordiosos aplausos, a pesar de que tal cosa había sido necesidad sentida del empresariado venezolano por más de treinta años». (Las élites culposas).
………
luis enrique ALCALÁ
______________________________________________








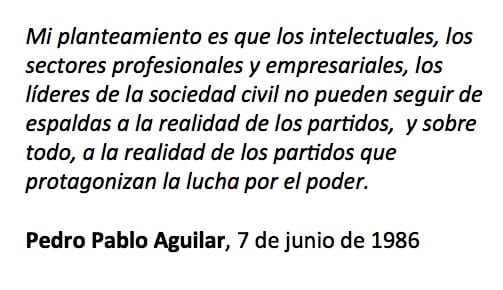


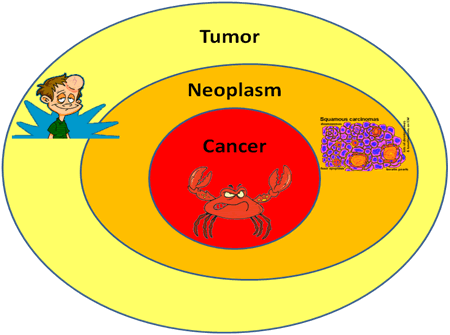


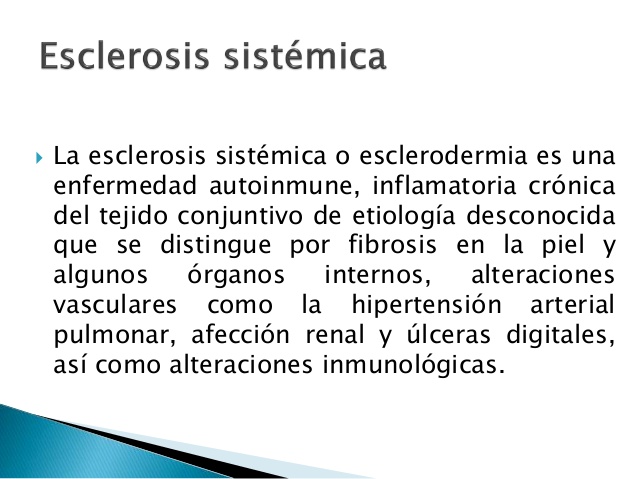
intercambios